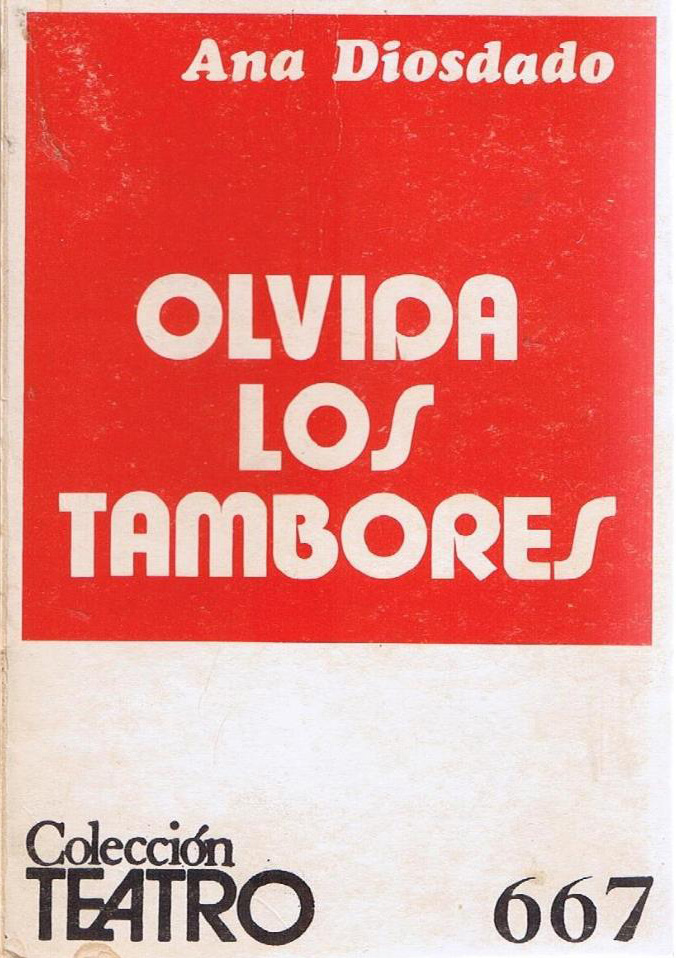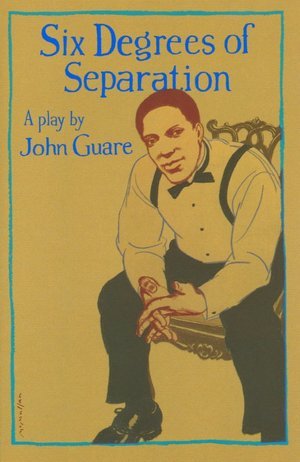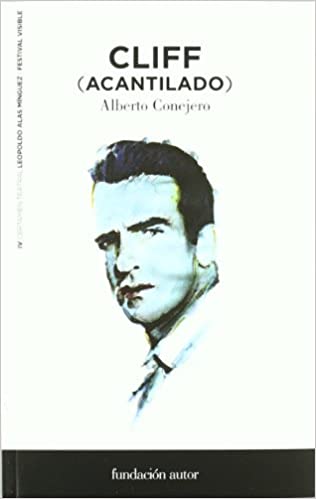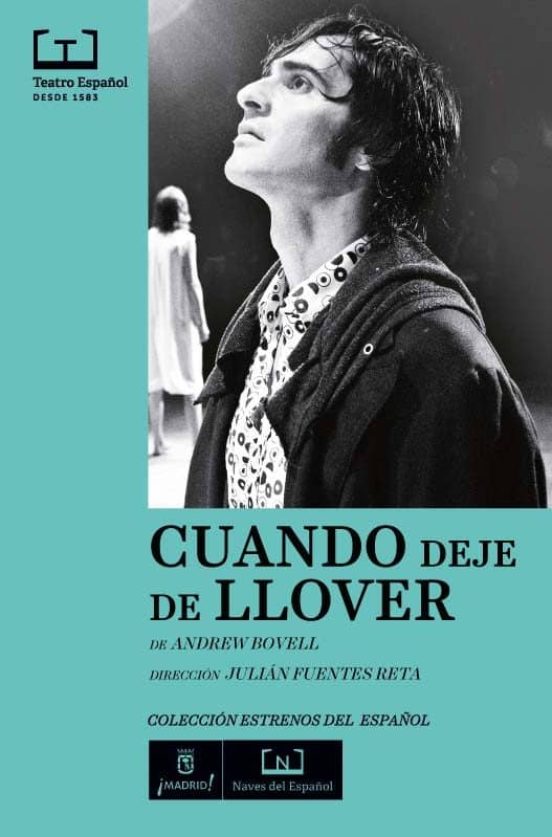¿Avanzar en derechos supone mejorar nuestras vidas o subirnos al carro de la satisfacción en el corto plazo para, después, seguir igual? ¿Hemos progresado o caído en la trampa de creernos tratados como iguales cuando el mundo que nos rodea sigue regido por el poder y la jerarquía del heteropatriarcado? ¿Se puede ser libremente LGTBI en nuestra sociedad?

Imagino que preguntas así pasaron insistentemente por la mente de Christo Casas y tanto le rondaron que leyó, se informó y debatió hasta finalmente ponerse manos al papel y darles respuesta en Maricas malas. Un título provocador y un ensayo no diplomáticamente correcto. Casas hace autocrítica de lo que supuso la aprobación legal del matrimonio igualitario, analiza con la distancia transcurrida lo que supuso y si materializó las reivindicaciones con las que el activismo español salió a la calle en los años 70 y 80. Y, por último, recorre hasta dónde hemos evolucionado desde un punto de vista legal y social en derechos LGTBI y enuncias los retos que, a su juicio, presenta el momento actual.
Varios frentes que comienzan con la tesis de que el matrimonio homosexual fue una estrategia del sistema para integrarnos ahora que las estructuras de poder se basan en la necesidad de mano de obra y capital que alimente el consumismo en el que unos ganan y otros no llegan. Darnos la opción de ser familia para, a su vez, dividirnos. Quien no se atiene a este modelo en el que prima la carátula del amor y no la del derecho a ser, es el extraño, el outsider y, por tanto, a quien se mira mal, se arrincona y expulsa. Se nos ofrece aceptación, pero si no adoptamos el canon y lo cumplimos de manera estricta, se nos castiga, nos convertimos en Maricas malas. Seguimos siendo tratados como una minoría, igual que sucede por motivos de raza, origen, sexo…
Primero atentamos contra la moral, después contra la ciencia médica y finalmente contra el capitalismo. Este parece habernos vencido, fagocitándonos incluso, he ahí el pinkwashing que realizan grandes corporaciones y hasta el utilitarismo de algunos exponentes de la ultraderecha en su cruzada xenófoba. ¿Qué podemos hacer? Maricas malas mira atrás para chequear si el matrimonio igualitario fue el éxito que asumimos en 2005. Y su conclusión es que no.
En las tres décadas de democracia que culminaron ese día dejamos por el camino la voluntad de romper los moldes y de considerar otras maneras de vivir y de relacionarnos, sin obligación de adoptar convencionalismos que, en demasiados casos, ocultan deberes (estar en pareja para poder llegar a final de mes), maquillan miedos (creer que somos menos por no dormir acompañados) y anulan el libre desarrollo de la personalidad (negamos cómo nos sentimos para no correr el riesgo de ser juzgados).
Ahí es donde Casas propone volver y sentirnos orgullosos no de ser LGTBI, sino de serlo de una manera que no se atiene a lo esperado. Una visión que pasa no solo por la reivindicación identitaria, sino por la reclamación de un horizonte en el que además de la igualdad y la libertad, primen la transversalidad de la empatía y el diálogo. Suena a utópico, pero su “amariconar la sociedad” no deja de ser una aspiración que ya vimos en el pasado como germen del estado del bienestar y que hemos escuchado más recientemente como economía de los cuidados. Algo que nos beneficiaría a todos por igual, sin importar nuestra identidad ni nuestra orientación sexual.
Maricas malas, Christo Casas, 2023, Ediciones Paidós.