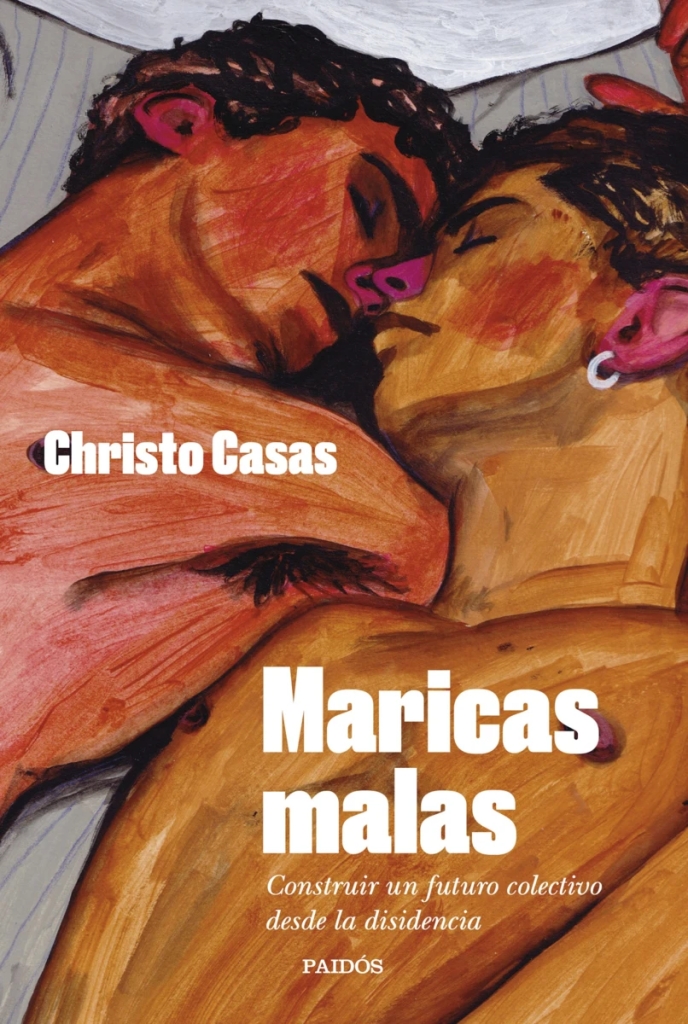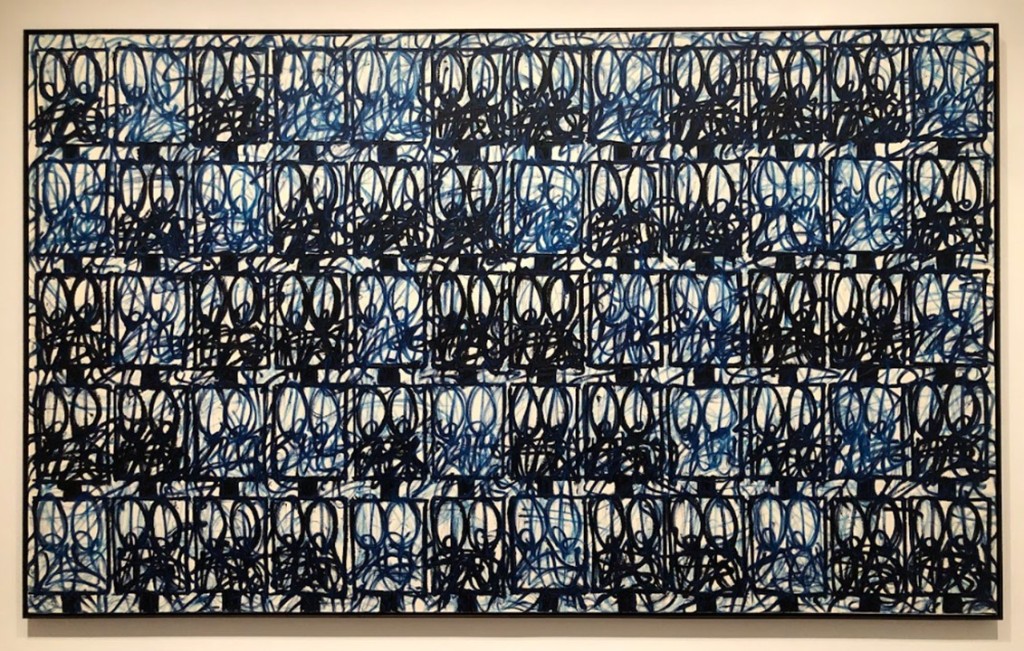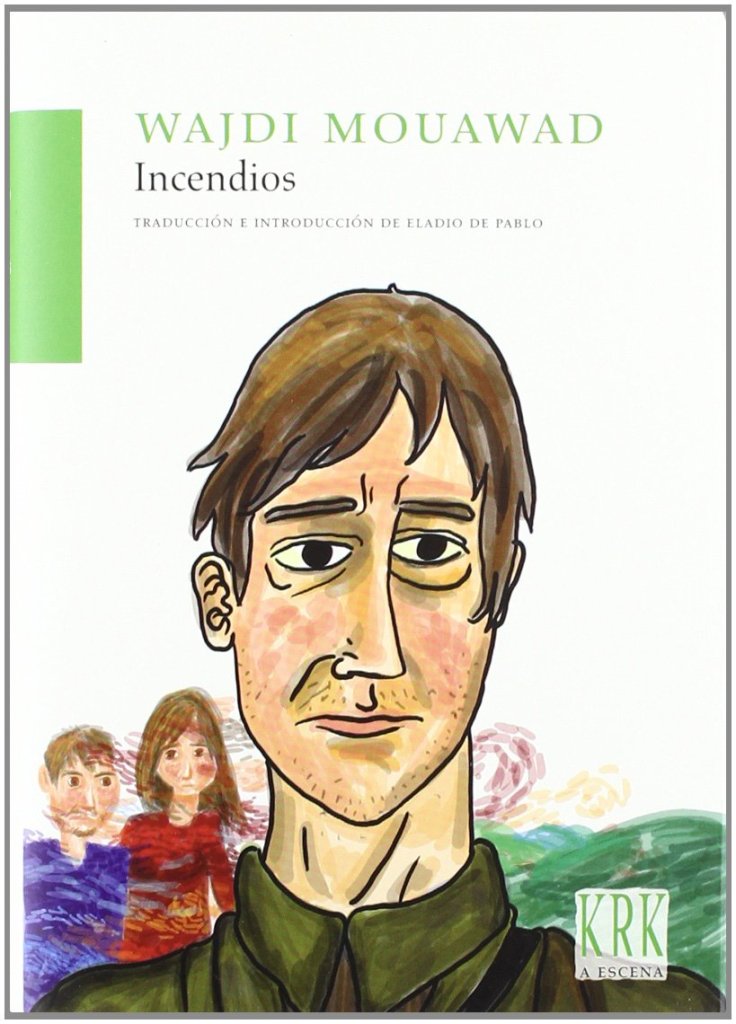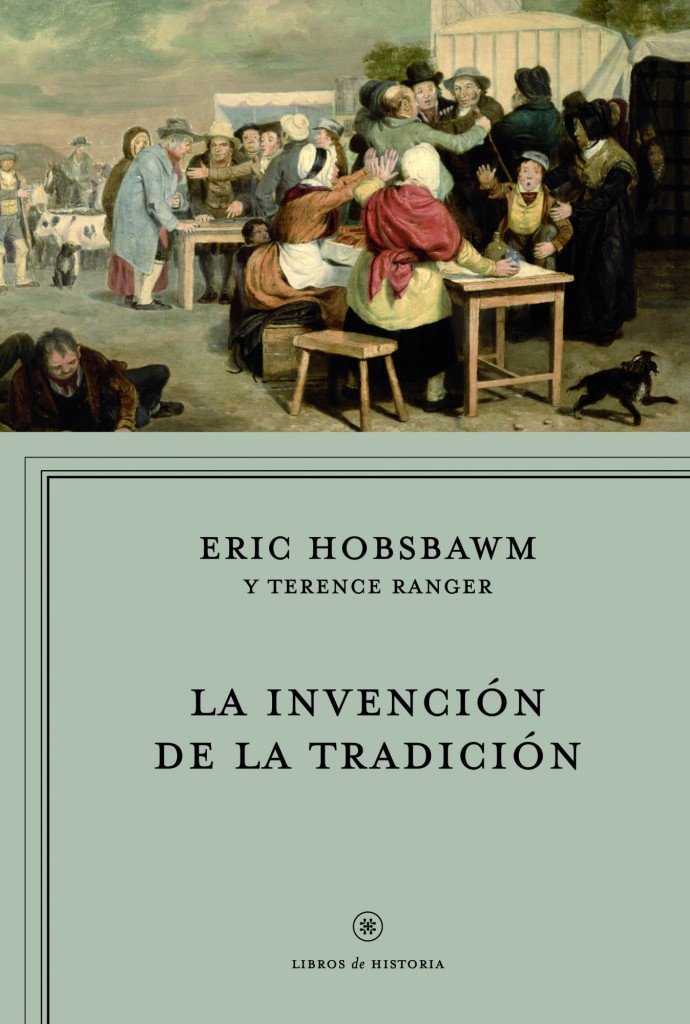Divertimento de escritura teatral en el que su autor da rienda suelta a su particular sentido del humor. Situaciones, personajes y diálogos excesivamente livianos, sin mayor propósito que dejarles hacer y entretenerse con sus ocurrencias y desencuentros en una imaginaria entrada, libre de prejuicios y convenciones, en el reino de los cielos.

Cuando nos morimos los buenos van al cielo y los malos al infierno. Promesa católica que seguro Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943) escuchó hasta la saciedad durante sus primeras décadas de vida. Asunto al que, al margen de que fuera creyente o no, seguro le dedicó tiempo y de ahí surgió el argumento de Grandes preguntas. ¿Cómo es el momento del Juicio Final? ¿Su escenografía? ¿Quién está presente? ¿Cómo se rinde cuentas, de verdad saldrá todo a la luz, incluso lo nunca contado o confesado?
Asunto psicoanalítico al que el también autor teatral de Restauración (1990) y Gloria (1991) se enfrentó como suele ser habitual con él. Con sencillez y parsimonia, resaltando la gracia de los contrastes y haciendo hincapié jocoso en lo cotidiano, sobre aquello aparentemente imperceptible o que consideramos sin importancia.
En su prosa (La ciudad de los prodigios, El asombroso viaje de Pomponio Flato…) Mendoza suele ser mordaz, ácido y agudo desde su papel de narrador, pero en el teatro no tiene esa posibilidad. Sobre un escenario no hay más que las palabras que pronuncian sus personajes, no tienen envoltorio que les presente, explique o amplifique. Y eso provoca que su propuesta no arranque, le falta una base sobre la que anclarse y crecer a partir de ella. Un espectador o lector podría incorporarse a Grandes preguntas a mitad de función y se sentiría en el mismo punto que uno que llevara en ella desde el inicio. No hay una estructura que fluya y que nos indique que el texto evolucione o crezca. Es una y otra vez lo mismo, y sin reglas ni lógicas intrínsecas que nos permitan saber a qué atenernos.
De un lado Daniel, el hombre de mediana edad que ha sido llamado a las alturas para iniciar la otra vida. Frente a él, Tobías, personaje salido de la Biblia, y quien ejerce de recepcionista en la entrada al reino de Dios. El desconcierto del primero frente a la monotonía administrativa del segundo. La modernidad y actualidad de uno versus la incomprensión y el desconocimiento de los usos y costumbres de nuestro tiempo por parte del otro. Mendoza intenta un absurdo interesante, pero la estupefacción e incredulidad que transmiten sus diálogos no cuajan. Convierten a Grandes preguntas en una sucesión atónita de estas, con escasa gracia y originalidad, tediosas incluso.
Las referencias sexuales resultan banales, más aún cuando se las hace protagonistas. Despista cuando los personajes tan pronto entienden las referencias que manejan entre sí como, acto seguido, se comportan como dos extranjeros que nunca antes se vieron. Los quiebros conceptuales son demasiado fáciles, no funciona la lógica con que son presentados. Lo que sí lo hace es la intención desconcertante de muchas de las interrogantes que se plantean, pero presupongo que no con la intención ideada por Eduardo. Cierro con esta obra la trilogía de su Teatro Reunido (Editorial Planeta, 2017) y me vuelvo a sus novelas y reflexiones.
Grandes preguntas, Eduardo Mendoza, 2004, Editorial Planeta.